la integración
No se vive como una invasión, sin embargo el concurso de la
calle ha ganado en variedad. Vemos pasar los caballos y los todos junto a los
pavos reales, y todos circulan con la misma vehemencia y sentido de
pertenencia, o al menos eso es lo que creemos todos, o quizás lo que creemos
solo nosotros, los gallos. Desde atrás del alambrado se puede observar con
mucha tranquilidad, sin temor a que los ositos de peluche quieran atentar
contra los huevos de nuestras esposas. Pasan señoras que caminan rápido, y
señores que llevan corbata, y detrás vienen cantando dos muchachos definidos
por su afición a algún club de fútbol a juzgar por sus cánticos y sus
vestiduras. Se nos escapan cuáles son los otros detalles que definen a las
personas, pero vemos a la señora que con muy poca sutiliza y cuidado hace un
gesto de atención a los muchachos de la hinchada cuando pasa el trajeado.
Probablemente ese hombre vestido así provenga de un barrio marginal, un barrio
que quizás esté separado del resto de la ciudad por murallas divisorias. Son
personajes no muy queridos porque, así vestidos, van apropiándose de todo lo
que se les cruza, como niños caprichosos: “esto es mío, esto también es mío,
ese juguete de mazinger es mío, todo es mío”. A un niño, los padres se lo
suelen permitir, pero cuando los niños no crecen se transforman en un peligro
para la sociedad. Por fortuna, el hincha del club de fútbol tiene un sentido de
pertenencia coherente a la ética más cercana a la justicia, ya que por andar
siempre agrupado ha perdido el miedo al ataque del que todo lo quiere. Y ahí
están los muchachos, poniendo las cosas en su lugar, bajándole los humos al
trajeado que enseguida llama a su corcel, cual el zorro con un chiflido, cual
maicol nai a su auto fantástico que lo viene a rescatar. Claro, qué se pensó,
dicen los muchachos, triunfantes.
Esas realidades conviven, gracias a las políticas de
integración que han propuesto los gobernantes en los últimos años. Antes no se
cruzaban: los muchachos trajeados de los barrios vivían en los barrios, los
muchachos de los clubes vivían en los clubes, las señoras del centro habitaban
el centro. Por eso el centro fue el espacio del comercio, porque, como todos
saben, el comercio es cosa de señoras.
Políticas de integración han sido la escuela, por ejemplo.
Antes a la escuela solamente iban los niños pobres, que no tenían trabajo, ya
que los niños ricos siempre se educaron en la cultura en sus casas, lejos de
las reuniones sociales. En sus casas se educaban los futuros gobernantes (y no
gobernantas, ya que, como todos saben, la mujer no tenía lugar en la política,
es decir, la mujer no tenía lugar en la opinión sobre la cosa pública, es
decir, la mujer no tenía lugar en un estado de igualdad con el hombre, ya que
además de tener que trabajar en la casa, tenía que ser sensible y buena esposa,
y todas esas cosas que aburren y espantan a los maridos que inmediatamente van
en busca de prostitutas y vida política. Por cierto, a las prostitutas tampoco
las dejaban participar en política, pero y sin embargo, como es sabido gracias
al estudio de la historia, ejercieron un poder absoluto en las decisiones de
los gobernantes, poder que perdieron en gran medida desde que la mujer empezó a
ser considerada en el mundo de la política). En las escuelas iban los pobres y
pequeños brutos. Allí, en la escuela, aprendían que 1 más 1 era igual a 2 (algo
que ya no es más considerado cierto, por fortuna), y que dos más dos era igual
a cuatro (lo que aterrorizaba a cualquier niño que se educaba en su casa, como
futuro rico y gobernante).
En la escuela les impartían sus primeros conocimientos de
lengua, a saber: el sujeto y el predicado. No hay en el mundo posibilidad de
que una frase no contenga un verbo que predique sobre un algo, o sea, un
sujeto, que puede ser una persona o una cosa. Esto, explicado así desde la
generalidad, estaba muy dirigido hacia las clases sociales menos pudientes, que
nada tenían y con nada podían ejemplificar. Ese modo de impartir la educación,
para todos en igualdad de condiciones, generó lo que ahora llaman la brecha de
la desigualdad. Personas hambrientas que intercalan con personas que nada les
falta. ¿Por qué, se preguntan aun algunos, si todos tuvieron las mismas
oportunidades, no todos las pudieron aprovechar de la misma manera? Es sencilla
la respuesta: porque las personas no son iguales, por lo tanto la igualdad de
oportunidades es una falacia.
Pero esto no es noticia, para la vida en la urbe. Ya todos
saben que no hay igualdad de una casa a la otra, ni de una caja a la otra. Los
niños que fueron criados en su casa, al contrario, tuvieron éxito en la clase
de lengua, porque cuando les enseñaron el sujeto y predicado, lo hicieron
ejemplificando sobre otras lenguas, como el francés, o el inglés. La premisa de
la educación en casa es ayudar a pensar racionalmente, mientras que la premisa
de la educación en la escuela siempre fue enseñar a olvidar que existen las
diferencias.
Pero esto también se va terminando, por fortuna, y vemos
cómo la ciudad comienza una etapa de deterioro irreversible. Hemos visto cómo
se ha construido la ciudad, y luego hemos visto cómo se destruyó lo construido
para volver a construir algo más grande en el espacio que quedó libre. Ahora
vemos cómo los edificios de altura comienzan a desprender sus pedazos de
hormigón, que empiezan a caer sobre los transeúntes, una idea que hace unos
años hubiera causado horror, y que ya no asusta a nadie. La ciudad, si bien se
cae a pedazo, no termina de ser expulsiva, ya que todavía tiene sus estadios de
fútbol, adonde se congregan cada día miles y miles de personas. Los que todavía
no hicieron su exilio en el campo.
El campo, ese espacio que niega a la ciudad, ahora ha
comenzado a planificar el modo de hospitalizar a tanta gente que ha decidido
que lo mejor era posibilitar un regreso a la tierra. Han proliferado los
pequeños poblados, con las antiguas estructuras de pueblo y el trazado urbano
de damero. En el medio ha resucitado, como por arte de una magia macabra, las
plazas, en las que los días de fines de semana se pasean de la mano o del brazo
las parejas, sonriendo como creen que sonreirían “los abuelos” esas
generaciones de gente que dejó el pueblo para irse a la ciudad.
Pero no hay que ser apocalípticos: todavía quedan esperanzas,
ya que este año es año electoral.

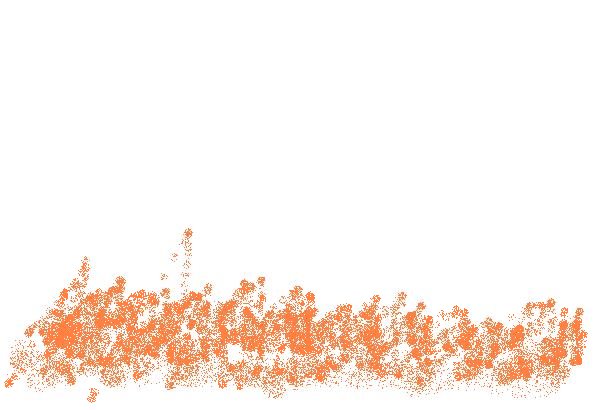
No hay comentarios.:
Publicar un comentario