armas de fuego
Hoy se cumplen siete años del día en que nos subimos a ese avión en
pleno paro de trabajadores aeropuertuarios. No iban a subir las maletas a
las bodegas, no iban a ajustar las tuercas, el avión se podía venir
abajo en cualquier momento. Pero subimos igual, con miedo, subimos
igual, con la extraña sensación que se siente cuando no se tiene fecha
de regreso, esa nostalgia anticipada, y sin saber con certeza que el
lugar de llegada existiera realmente.
No sé qué se piensa la gente
que es un avión. Cada uno de los que no está en el avión se puede
imaginar cualquier cosa, yo mismo que no estoy en aviones me imagino
cualquier cosa. Y sin embargo un avión no tiene nada de extraño, un gran
pájaro que en su panza tiene seres humanos vivos, sentados en incómodas
butacas (siempre podría ser peor), y que durante horas no hará otra
cosa que mirar una pantalla, quizás cruzar inútiles palabras con
desconocidos, ir al baño, ajustarse el cinturón una y otra vez, y por
supuesto, tener bien en claro si pollo o si pasta.
Pero nada se
compara a la sensación de vértigo de cuando se remonta vuelo. Volar no
es para cualquiera, volar no es para cualquiera. Uno siempre tiene esa
sensación de que algo puede fallar, y si algo puede fallar va a fallar.
Si viviéramos en un mundo donde todo ya está digitado, y nada fuera
pasible de ser pensado, sería todo mucho más fácil y aburrido. Pero no,
uno se juega la vida en cada carreteada de avión, inconscientemente, con
la ansiedad del que siente que su destino ya está cerca, con la
intolerancia propia de quien no se pone a pensar que en realidad todo
tiene su camino de regreso.
Mamita querida, pensé y no lo
dije, el avión ese ya estaba en el aire. Habían valido la pena la espera
en la butaca durante horas, la indetenible conversación sobre lo que
haríamos cuando llegáramos? No lo sabíamos todavía, no lo supimos hasta
varias horas después, porque un pájaro de esas características no se
puede sostener infinito tiempo en el aire. A algún lado iríamos a parar,
claro.
Escala y vuelos perdidos, horas después nos vimos
en hotel de más estrellas de las que pudiéramos pagar. Ya estábamos
socializando, pero difícilmente tendríamos lo que toda persona que se
baja de un avión y está a punto de subirse a otro desea: un poco de amor
de piel con piel. Se llama jet lag a eso que te hace dormir pero que
casi te hace perder el siguiente vuelo, y se llama jet lag a todas las
cosas terribles que le pueden pasar a una persona que se baja de un
avión, por 3 días. Las cosas bonitas se llaman carisma, y nosotros
charlábamos con la gente que venía en nuestro mismo avión, ¿a dónde
irían a parar esos?
A las 7 de la mañana corríamos por los
pasillos de un aeropuerto, el más inmenso que experimenté en mi vida,
quizás porque haya tenido que caminarlo tanto ese día, con Juan resagado
ayudando a trasladar las maletas de una desconocida. El equipo se
desencontraba y todavía no habíamos llegado a destino. Pero fue cuestión
de horas, un tren, un andén, una escalera mecánica. Dos maletas
grandes, que representaban la vida entera, un par de bolsos de mano, y
las peripecias por venir asomaban y veían la luz. Eso es Casa Batlló,
llegamos.
Al día siguiente de San Jordi, las
rosas que no comenzaban su proceso de marchitación a manos de agua de
florero ya estaban tiradas en el piso. Los libros, en alguna estantería.

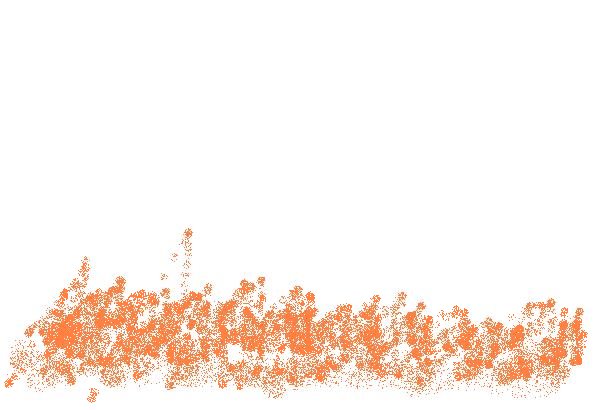
No hay comentarios.:
Publicar un comentario