Decidida a todo
Un "ejercicio" de S. G. Gracias por compartir...
TEORÍA DEL COLOR
Decidida a todo se enfrentó con el mundo. Nada ni nadie la detendrían esta vez. Quizás la locura, quizás el delirio, quizás la nada. Ella misma se miró en el espejo de su niñez y pudo encontrar las primeras arrugas de una juventud anochecida. Ahora estaba lista. Lista para sentir el punzante dolor de la verdad. Correría a hamacarse sobre las dudas que la persiguieron durante tantos años como tuvo conciencia.
La búsqueda de su identidad, el conocimiento de su origen, era un tema muerto y oscuro en su vida. Y hoy por fin rompía la corteza para mirarse por vez primera en sus propios ojos azules.
Como los que debía tener la madre que la parió, no la que la crió. Por fin se enfrentaría con ese ser al que imaginó durante toda la vida, definido en un único tono: el azul. El color que existía en sus ojos y en sus sueños. El matiz que implicaba que alguna vez la parieron, y no que devino como errante fruto del mar. Al menos ahora tenía el valor para conocer porqué carajo la que la parió, la abandonó así, tan pequeña en esa cesta delante de la puerta grande del hospital.
El encuentro era en un bar. Al mediodía. No quiso insistir en cambiar el horario por miedo a desarticular aquel equidistante punto de causalidades entretejidas a su favor.
Bajó del taxi con excitación. Parada en la calle, escudriñó toda la esquina intentando mirar desde afuera la situación como si fuera otra persona. Fue observando las mesas una por una. En la más próxima a la puerta, un hombre solitario leía el diario. Al lado, una joven estudiante le hablaba a su enamorado al oído y se reía. Por allá, una mesa con hombres de cuarenta que miraban el culo de la mesera. Pronto se indignó y pronto se olvidó de su indignación. Allí atrás nomás, en una mesa cercana a los sanitarios, había una mujer con un sombrero, que miraba a través de los cristales la ochava contraria. Definió el perfil de la mujer, debajo de una prenda de lana que le ocultaba a duras penas una cabellera teñida de castaño.
Entró al bar sin respirar y caminó pesadamente hasta la mesa del bar cercana a los baños. Corrió la silla y se sentó. Sin embargo, un antiguo temor, un dolor primordial, le impidió levantar la vista. Así que dejó sus ojos clavados en los rayos de pinotea marrón que proyectaba el piso. No podía levantarlos y después de un rato los depositó en los anillos de la extraña. Se mantuvo así quizás una eternidad. No podía moverse, ni extender la mano para tocar la piel tantas veces anhelada. Ensimismada, y pese a sus antiguos miedos, sentía que todo el resplandor del local se traducía en azul. Incapaz de pronunciar un solo gesto, se mantuvo rígida, distante, petrificada. Así se sucedieron segundos, horas, tiempos y espacios.
Cuando la luz de la ventana comenzó a declinar, la moza trajo otros dos cortados. Ambas se los tomaron cautelosamente, sin moverse.
Azul era todo lo que cubría aquel lugar. Un lugar extrañamente familiar. Sus ojos estaban acunados ahora en la espuma y, circularmente, danzaba la cuchara buscando desvanecer el azúcar y el café del fondo de la taza. La extraña se abstuvo de moverse. Sólo sorbió su café, con ritmo lento. El lugar seguía todo azul.
No supo cuánto tiempo estuvo inmóvil, sentada en la silla de aquel bar. Pero cuando quiso mirar por la ventana el edificio de enfrente, se dio cuenta de que había anochecido. Sin embargo, el azul seguía allí flotando, como una especie de caramelo gaseoso que le ofrecía un dulce y marino acunamiento.
El brusco movimiento de la mujer la incorporó. Fue ahí mismo que el imperio índigo tambaleó. Instintivamente, se atrevió a mirar.
Subieron sus ojos por las manos arrugadas, por la blusa blanca y desalineada; por el chal que protegía un cuello lánguido y endeble.
En instantes, la teoría se desmoronó. Allí mismo, el mar más muerto que pudo encontrar la devolvió a la realidad: los ojos de la mujer no eran azules, ni vivos, ni cálidos, ni ojos, ni miraban. Ni lloraban como ella imaginó, ni contemplaban con ganas como tantas veces fantaseó. Ni chisporroteaban anhelo, ni magia, ni azul. Ahí nomás la nada. Una absoluta desconocida de la que alguna vez fue un pedazo de carne, una extensión celular, una pequeña palpitación en el vientre.
El azul no existía; la cercanía se definió imposible. El vacío. Ausencia de color definitiva. La mujer no habló, tan sólo le devolvió la gentileza de sostenerle la mirada.
Recordó el azul de sus propios ojos reflejados esa mañana en el espejo de su infancia. Recordó también, avenidas y tonalidades por las que caminó durante tantos años, rodeada de naranjas y rojos, bermellones, amarillos, ocres, negros, verdes, arrancados de los ausentes azules. Y lloró porque los azules tampoco estaban hoy en ese bar. Ni estarían nunca.
Decidida a todo se enfrentó con el mundo. Nada ni nadie la detendrían esta vez. Quizás la locura, quizás el delirio, quizás la nada. Ella misma se miró en el espejo de su niñez y pudo encontrar las primeras arrugas de una juventud anochecida. Ahora estaba lista. Lista para sentir el punzante dolor de la verdad. Correría a hamacarse sobre las dudas que la persiguieron durante tantos años como tuvo conciencia.
La búsqueda de su identidad, el conocimiento de su origen, era un tema muerto y oscuro en su vida. Y hoy por fin rompía la corteza para mirarse por vez primera en sus propios ojos azules.
Como los que debía tener la madre que la parió, no la que la crió. Por fin se enfrentaría con ese ser al que imaginó durante toda la vida, definido en un único tono: el azul. El color que existía en sus ojos y en sus sueños. El matiz que implicaba que alguna vez la parieron, y no que devino como errante fruto del mar. Al menos ahora tenía el valor para conocer porqué carajo la que la parió, la abandonó así, tan pequeña en esa cesta delante de la puerta grande del hospital.
El encuentro era en un bar. Al mediodía. No quiso insistir en cambiar el horario por miedo a desarticular aquel equidistante punto de causalidades entretejidas a su favor.
Bajó del taxi con excitación. Parada en la calle, escudriñó toda la esquina intentando mirar desde afuera la situación como si fuera otra persona. Fue observando las mesas una por una. En la más próxima a la puerta, un hombre solitario leía el diario. Al lado, una joven estudiante le hablaba a su enamorado al oído y se reía. Por allá, una mesa con hombres de cuarenta que miraban el culo de la mesera. Pronto se indignó y pronto se olvidó de su indignación. Allí atrás nomás, en una mesa cercana a los sanitarios, había una mujer con un sombrero, que miraba a través de los cristales la ochava contraria. Definió el perfil de la mujer, debajo de una prenda de lana que le ocultaba a duras penas una cabellera teñida de castaño.
Entró al bar sin respirar y caminó pesadamente hasta la mesa del bar cercana a los baños. Corrió la silla y se sentó. Sin embargo, un antiguo temor, un dolor primordial, le impidió levantar la vista. Así que dejó sus ojos clavados en los rayos de pinotea marrón que proyectaba el piso. No podía levantarlos y después de un rato los depositó en los anillos de la extraña. Se mantuvo así quizás una eternidad. No podía moverse, ni extender la mano para tocar la piel tantas veces anhelada. Ensimismada, y pese a sus antiguos miedos, sentía que todo el resplandor del local se traducía en azul. Incapaz de pronunciar un solo gesto, se mantuvo rígida, distante, petrificada. Así se sucedieron segundos, horas, tiempos y espacios.
Cuando la luz de la ventana comenzó a declinar, la moza trajo otros dos cortados. Ambas se los tomaron cautelosamente, sin moverse.
Azul era todo lo que cubría aquel lugar. Un lugar extrañamente familiar. Sus ojos estaban acunados ahora en la espuma y, circularmente, danzaba la cuchara buscando desvanecer el azúcar y el café del fondo de la taza. La extraña se abstuvo de moverse. Sólo sorbió su café, con ritmo lento. El lugar seguía todo azul.
No supo cuánto tiempo estuvo inmóvil, sentada en la silla de aquel bar. Pero cuando quiso mirar por la ventana el edificio de enfrente, se dio cuenta de que había anochecido. Sin embargo, el azul seguía allí flotando, como una especie de caramelo gaseoso que le ofrecía un dulce y marino acunamiento.
El brusco movimiento de la mujer la incorporó. Fue ahí mismo que el imperio índigo tambaleó. Instintivamente, se atrevió a mirar.
Subieron sus ojos por las manos arrugadas, por la blusa blanca y desalineada; por el chal que protegía un cuello lánguido y endeble.
En instantes, la teoría se desmoronó. Allí mismo, el mar más muerto que pudo encontrar la devolvió a la realidad: los ojos de la mujer no eran azules, ni vivos, ni cálidos, ni ojos, ni miraban. Ni lloraban como ella imaginó, ni contemplaban con ganas como tantas veces fantaseó. Ni chisporroteaban anhelo, ni magia, ni azul. Ahí nomás la nada. Una absoluta desconocida de la que alguna vez fue un pedazo de carne, una extensión celular, una pequeña palpitación en el vientre.
El azul no existía; la cercanía se definió imposible. El vacío. Ausencia de color definitiva. La mujer no habló, tan sólo le devolvió la gentileza de sostenerle la mirada.
Recordó el azul de sus propios ojos reflejados esa mañana en el espejo de su infancia. Recordó también, avenidas y tonalidades por las que caminó durante tantos años, rodeada de naranjas y rojos, bermellones, amarillos, ocres, negros, verdes, arrancados de los ausentes azules. Y lloró porque los azules tampoco estaban hoy en ese bar. Ni estarían nunca.

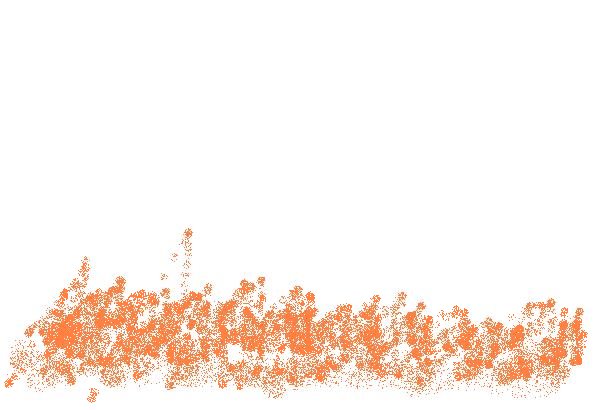
No hay comentarios.:
Publicar un comentario