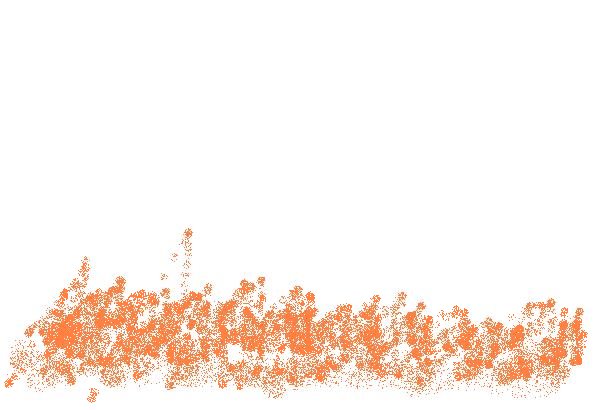los restos del asado
Se me juntan los restos de asado en la heladera. Hay unos que tienen varios días, y otros de la última reunión en casa.
No los puedo encarar. Como suelen ser lo único que a veces hay en la heladera, esas veces no me queda otra, y con un poco de mayonesa se hace más llevadero. Pero en la vida en soledad, no hay nada como tener que encarar esos restos tan llenos de significado.
Porque a veces la comida es el significante y la digestión, por ende, es parte de la enunciación. Sospecho de todas las alegrías, que cuando me dejan, cuando el tiempo cede, tienen colores de derrota. Ante esa situación he encontrado un solo aliciente: el gato Pino. Debería, pienso nomás, empezar a comer alimento balanceado para gatos, así nos acompañaríamos definitivamente.
Decía de las alegrías, entonces, porque una heladera que contiene restos de asado habla de una buena vida, de un dulce trascurrir. Un asado y todo lo que supone: la visita al carnicero, la provisión de víveres indispensables entre los que contamos la lechuga, el tomate y el pan, siempre bueno, siempre coherente, la elección del líquido a multiplicar, el acercamiento a la caja del mercado para realizar la transacción por la cual nos hacemos dueños de lo elegido, el pago en sí mismo con la extracción del papel moneda o la tarjeta que puede ser de crédito o de débito y en tal caso la estampación de la firma en el pequeño comprobante del posnet, la salida triunfal del supermercado con el amigo cargando las bolsas con todo el material, las dos o tres palabras previas a la ceremonia del fuego, el fútil salado de la musculatura ausente de lo que en algún momento supo ser un vacuno y que pronto se transformará en el desayuno.
Porque estamos en ayunas, cuando vamos a abrir la puerta a la llegada de los participantes, vamos poniéndonos en ayunas y consecutivamente crece el entusiasmo. Un asado, qué buen momento. Cómo acaricia el fuego, cuando en agosto del hemisferio sur una noche permite con su bendición que nos quedemos al aire libre un rato más sin sufrir. La charla se interesa: el tema favorito siempre son anécdotas y recuerdos de historias que pasaron en diferentes épocas del mundo y que alguno de los presentes no tiene noticias o no conserva en su memoria. A mí me gusta que me vuelvan a contar las historias que ya sé, podría volver a escuchar muchas historias una y otra vez sin cansarme.
Y entonces el paso del tiempo se materializa en una botella de vino que ha perdido su contenido. ¿Por dónde se habrá ido? Un asado es, más allá de la charla y los vaivenes, el momento exacto en que la carne cocida en la parrilla es trasportada a la mesa. Bocas impacientes se apresuran a masticar lo que previamente las manos armadas de utensilios como un cuchillo y un tenedor emparejaron en un instrumento llamado plato, y eso que era un cacho de carne va desapareciendo súbitamente. Ese instante es alegre, y la palabra se transforma explícitamente en elogios. Ni antes ni después, el momento del elogio es la esencia misma de la reunión y, como tal, muchas veces pasa inadvertida. Es el talento del asado, su humildad, que hace que se soslaye el aplauso merecido. Fue él quien hizo el sacrificio, fue él quien trae las ofrendas a esta misa. Él, él. Se merece mi corazón.
Pero una vez que estamos bien llenos bien llenos y no podemos comer más, la demanda abandona a la parrilla y su oferta. Y sigue el diálogo entre presentes sobre ausentes, el vino trae palabras que quizás no debieran ser dichas. Risas, comodidad, la penumbra relaja al equipo. Y ahí, muy cerca, la reja empedernida se entristece porque ya nadie va a pinchar ese trozo. La heladera ahora ejecuta la conservación del alimento que contiene el jolgorio en su memoria.
¿Por qué debería ingestar eso? ¿Acaso no es un sacrilegio que lo compartido sea partido de lo individual?
Esto del asado me lo enseñó mi abuelo. Hacía asados todos los domingos al mediodía para su familia, y eso se cuela, queda ahí como un monumento ante el que se rinde homenaje cada vez que es posible. Yo lo recuerdo haciendo una pira en el piso, directamente en la tierra. Recuerdo la primera vez que miré fuerte al fuego, era de noche. Observé las chispas, eran libélulas que hubiese querido atrapar.
Arrodillado junto a una parrilla inmensa, mi abuelo empujaba con un palo las brasas, con el cuidado de quien sabe lo que hace. Desde ese momento supe para siempre que hay cosas que uno puede hacer sabiendo lo que hace, y que nadie más va a poder hacerlo del mismo modo, porque ese fue el instante en que renuncié para siempre a ser el asador. No entendía cómo funcionaba ese sacerdocio, era demasiado inmenso todo, y ese saber parecía no poder ser traspasado. Desde entonces mi rol fue el del destapabotellas, un talento que pude desarrollar incluso profesionalmente.
Ahí estaba él, en cuclillas, ordenándole al fuego cocinar ese
matambre. Esa es la imagen con la que me quedo un rato, y ahora creo en
Dios.
No los puedo encarar. Como suelen ser lo único que a veces hay en la heladera, esas veces no me queda otra, y con un poco de mayonesa se hace más llevadero. Pero en la vida en soledad, no hay nada como tener que encarar esos restos tan llenos de significado.
Porque a veces la comida es el significante y la digestión, por ende, es parte de la enunciación. Sospecho de todas las alegrías, que cuando me dejan, cuando el tiempo cede, tienen colores de derrota. Ante esa situación he encontrado un solo aliciente: el gato Pino. Debería, pienso nomás, empezar a comer alimento balanceado para gatos, así nos acompañaríamos definitivamente.
Decía de las alegrías, entonces, porque una heladera que contiene restos de asado habla de una buena vida, de un dulce trascurrir. Un asado y todo lo que supone: la visita al carnicero, la provisión de víveres indispensables entre los que contamos la lechuga, el tomate y el pan, siempre bueno, siempre coherente, la elección del líquido a multiplicar, el acercamiento a la caja del mercado para realizar la transacción por la cual nos hacemos dueños de lo elegido, el pago en sí mismo con la extracción del papel moneda o la tarjeta que puede ser de crédito o de débito y en tal caso la estampación de la firma en el pequeño comprobante del posnet, la salida triunfal del supermercado con el amigo cargando las bolsas con todo el material, las dos o tres palabras previas a la ceremonia del fuego, el fútil salado de la musculatura ausente de lo que en algún momento supo ser un vacuno y que pronto se transformará en el desayuno.
Porque estamos en ayunas, cuando vamos a abrir la puerta a la llegada de los participantes, vamos poniéndonos en ayunas y consecutivamente crece el entusiasmo. Un asado, qué buen momento. Cómo acaricia el fuego, cuando en agosto del hemisferio sur una noche permite con su bendición que nos quedemos al aire libre un rato más sin sufrir. La charla se interesa: el tema favorito siempre son anécdotas y recuerdos de historias que pasaron en diferentes épocas del mundo y que alguno de los presentes no tiene noticias o no conserva en su memoria. A mí me gusta que me vuelvan a contar las historias que ya sé, podría volver a escuchar muchas historias una y otra vez sin cansarme.
Y entonces el paso del tiempo se materializa en una botella de vino que ha perdido su contenido. ¿Por dónde se habrá ido? Un asado es, más allá de la charla y los vaivenes, el momento exacto en que la carne cocida en la parrilla es trasportada a la mesa. Bocas impacientes se apresuran a masticar lo que previamente las manos armadas de utensilios como un cuchillo y un tenedor emparejaron en un instrumento llamado plato, y eso que era un cacho de carne va desapareciendo súbitamente. Ese instante es alegre, y la palabra se transforma explícitamente en elogios. Ni antes ni después, el momento del elogio es la esencia misma de la reunión y, como tal, muchas veces pasa inadvertida. Es el talento del asado, su humildad, que hace que se soslaye el aplauso merecido. Fue él quien hizo el sacrificio, fue él quien trae las ofrendas a esta misa. Él, él. Se merece mi corazón.
Pero una vez que estamos bien llenos bien llenos y no podemos comer más, la demanda abandona a la parrilla y su oferta. Y sigue el diálogo entre presentes sobre ausentes, el vino trae palabras que quizás no debieran ser dichas. Risas, comodidad, la penumbra relaja al equipo. Y ahí, muy cerca, la reja empedernida se entristece porque ya nadie va a pinchar ese trozo. La heladera ahora ejecuta la conservación del alimento que contiene el jolgorio en su memoria.
¿Por qué debería ingestar eso? ¿Acaso no es un sacrilegio que lo compartido sea partido de lo individual?
Esto del asado me lo enseñó mi abuelo. Hacía asados todos los domingos al mediodía para su familia, y eso se cuela, queda ahí como un monumento ante el que se rinde homenaje cada vez que es posible. Yo lo recuerdo haciendo una pira en el piso, directamente en la tierra. Recuerdo la primera vez que miré fuerte al fuego, era de noche. Observé las chispas, eran libélulas que hubiese querido atrapar.
Arrodillado junto a una parrilla inmensa, mi abuelo empujaba con un palo las brasas, con el cuidado de quien sabe lo que hace. Desde ese momento supe para siempre que hay cosas que uno puede hacer sabiendo lo que hace, y que nadie más va a poder hacerlo del mismo modo, porque ese fue el instante en que renuncié para siempre a ser el asador. No entendía cómo funcionaba ese sacerdocio, era demasiado inmenso todo, y ese saber parecía no poder ser traspasado. Desde entonces mi rol fue el del destapabotellas, un talento que pude desarrollar incluso profesionalmente.