un mueble al costado de un volquete
Esta es la historia de mi piano. Que es la historia de parte de mi familia. Que es la historia de mi persona orbitando un instrumento y nunca aprendiendo a hacer algo con él. Que es la historia de mis incapacidades.
Pero es la historia de mi piano, ante todo. Es un mueble robusto, y no es cierto que lo haya dejado al lado de un volquete, pero sí es verdad que a partir de esta semana, oficialmente, lo ofrezco a quien lo pueda querer comprar por un valor simbólico.
Silbónico es el valor que tiene el mueble en la familia, y decir familia es decir la historia de un grupo de personas unidas por algo que suelen llamar lazos de sangre y habiendo tenida una vida más o menos digna y linda, podemos hablar de afecto. Siblonico, no puedo escribir simb´lico con este teclaro, porque resulta que, o bien el teclado o bien mis dedos, no me permiten decir con correcteza la palabra.
Tiemblan de inseguridad mis dedos, pero claro, queda bien, no lo corregiré todo.
Pero no es esta la historia de mis inseguridades, sino la de un mueble que está en mi casa ocupando un lugar quizás preciado, quizás no, pero en definitiva, ocupando el lugar que para siempre será el lugar en donde estuvo el piano. Y no era cualquier piano, era el piano que contenía en su eterno silencio la historia de mi familia, es decir, la historia de varias personas a la vez, reunidas alrededor del piano, con todo lo que eso comporta y significa.
I
Me adueñé del piano unilateralmente cuando entré en la adolescencia. En el pueblo, el gesto de entrar en la adolescencia era doble: una cierta apatía hacia la mayoría de las cosas y un cierto interés por algo que en mi caso fue, puede decirse, "escuchar música".
En verdad, no se entra a la adolescencia de un día para el otro, ni se entra inocentemente. Quizás estaba debilitado por algunas cuestiones que no podía deducir claramente, pero probablemente hayan tenido que ver con algún perfil económico social, pero el día que los pibes que en ese momento eran mis amigos y que se sentaban alrededor de la pileta del club a pasar las horas (o mejor dicho, a dejar correr las horas), entre truco y cosas de la sombra y el sol, y las chicas que no eran todavía claramente un foco de atención, sacaron a relucir una conversación que, como todo coso de la adolescencia, puede resumirse en la crueldad:
-hagamos una banda de rock -tiró uno. El detalle de la crueldad consistía en que no todos los que estábamos formando parte de la conversación teníamos lugar en la banda de rock propuesta. Además, no todos teníamos la posibilidad de comprar el instrumento necesario, pongamos por caso. Me incluyo en la cosa, porque inmediatamente, cuando en el gesto de entrar en la adolescencia alguien es dejado de lado, inmediatamente, casi como en un acto reflejo, busca el modo de hacer lo mismo pero con otra gente.
De a poco, pasado el verano y la angustia, descubrí que en casa estaba esperando, silenciosamente, después de quizás 10 años y 3 mudanzas, el piano. Abrí la tapa, eran las 2 de la tarde de un lunes o un martes, quizás la hora en que es inminente la siesta, dejé caer mis dedos en sus teclas, sonaron las notas, desafinadas, desprolijas, voluptuosas, inquietantes. Rápidamente, en pocas semanas, me transformé en un tormento para todos los que habitaban bajo ese techo. Quizás hubiera sido bueno estudiar el asunto.


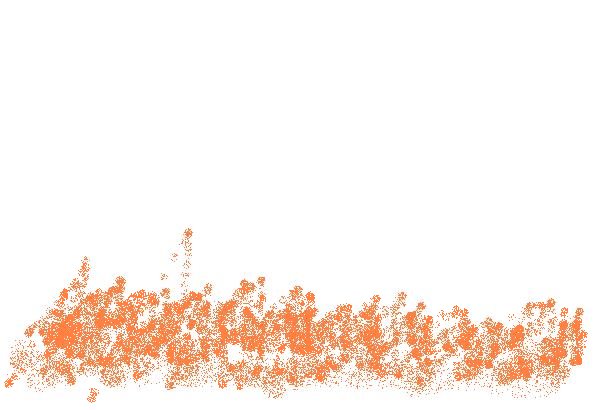
No hay comentarios.:
Publicar un comentario